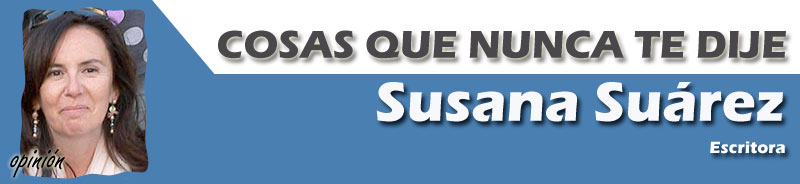Esta semana en Cádiz tenemos una historia muy triste dentro de las más tristes historias. Una mujer murió sola, sin que nadie la echara en falta, hace cinco años. En la más céntrica calle de las calles céntricas de la ciudad. Para abundar en el dolor y la vergüenza, la foto de su cadáver circuló ignominiosa y despiadada por nuestros universos on-line. La vida en directo, el Gran Hermano de nuestras miserias.
Recordé sin querer otro caso que hace pocos días me relataba mi madre. En todos sitios hay cientos de historias tristes. En todas partes hay personas solitarias que tienen que faltar para que nos demos cuenta de que estaban ahí, para que nos quedemos esperando desconcertados el ramo de flores que ya no volverán a enviarnos, como relataba Stefan Zweig en ‘Carta de una desconocida’.
Había un hombre en un pueblo del norte que siempre pasó desapercibido. Soltero y sólo en la vida. Ni alto ni bajo, delgado. Un contable que nunca levantó la voz. Del trabajo a casa y de casa al trabajo que tampoco le faltó nunca. Era un trabajador preciso, formal, pulcro y exacto. Pasó de la vida activa a una jubilación confortable, con una buena pensión y los ahorros de toda una vida austera.
El gris contable no supo o no pudo dejar de contar. A partir de ese momento comenzó a contar sus pasos. Todos los días se levantaba a la misma hora en la que se había levantado toda su vida laborable y recorría el concejo contando en voz alta sus pasos. Tres mil doscientos cincuenta y cuatro de aquel pueblo a este, dos mil ochocientos setenta y dos de la iglesia hasta el puente, quinientos quince de su casa al parque, siete mil trescientos doce de la iglesia al comienzo del bosque.
Comenzaron unas obras importantes en la zona y se ofreció a los técnicos de Obras Públicas para ayudar, con las mediciones que fueran necesarias, en aquel terreno que conocía como la palma de su mano. Lo despidieron entre carcajadas, sin saber que posiblemente, nadie sabía mejor lo que debería medir la vía, el túnel o cualquier acometida necesaria.
Formaba parte del paisaje y muchos vecinos se lo topaban cada día caminando con las manos a la espalda, encorvado, mirando al suelo, contando una y otra vez sus pasos: trescientos veinticinco, trescientos veintiséis, trescientos veintisiete… Una mañana dejaron de verlo aunque tardaron en echarlo en falta porque realmente no lo veían. Estaba allí pero no lo veían. Hasta que de verdad dejaron de verlo.
Aquella mañana comenzó a contar sus pasos midiendo su último paseo. Uno, dos, tres, cuatro… hasta trece mil doscientos cincuenta y cinco. Paró y se tumbó a descansar mirando al gris y plomizo cielo de mi pueblo. Allí, en aquella ladera sobre el Nalón, se atrapan los pocos rayos que el sol consigue filtrar entre las nubes.
Allí lo encontró el enterrador, muerto sobre la tumba de sus padres el día que decidió dejar de contar, el día que contó los últimos pasos desde la puerta de su casa hasta el cementerio.
Desde ese día nadie conoce las distancias en el concejo.
Trece mil doscientos cincuenta y cinco. DIARIO Bahía de Cádiz