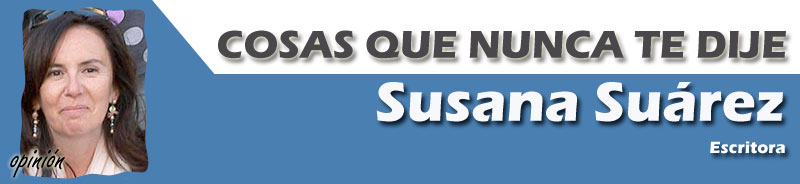Aunque me estoy quitando de dar explicaciones (desgasta mucho y no cumple objetivos de eficacia y eficiencia), en este tema que hoy me ocupa he de pedir disculpas por adelantado por si se hieren religiosas susceptibilidades. Esto me viene del repetido mantra paterno de no se habla nunca con desconocidos de religión, dinero y/o política.
Aunque tengo la secreta sospecha de que todos mis lectores me conocen, no vaya a ser que haya por ahí algún fundamentalista y se me ofenda. Repito, no es mi intención y por cierto de los fundamentalistas laicos ya nos ocuparemos otro día que haberlos haylos (incorrección grande). El caso es que yo empecé a mi más tierna infancia con una relación francamente contradictoria con la religión mayoritaria de mi entorno.
Comencé cursando mi estudios de parvulario a los cinco años en un colegio religioso en el que estuve hasta que finalicé segundo de E.G.B (véase Educación General Básica, que era básicamente lo mismo de ahora con otros nombres y otras agrupaciones de cursos). A partir de ahí mi padre, ateo redomado, no consintió que fuéramos nunca más a un colegio religioso ni a uno público, en tanto el generalísimo (minúscula a dré) de todas las Españas católicas, apostólicas y romanas, dejará de reescribir la historia y de paso, de respirar. Era una manía que tenía este señor y que mi padre tuvo que aguantar durante cuarenta años de su existencia.
Como anécdota les contaré que mi señor padre no pidió su título universitario hasta que el buen hombre falleció, para no tener que verlo grabado junto al suyo en la pared del salón. Así que esperó treinta años más o menos. Desde aquí un saludo a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Oviedo por su buen archivo documental.
De estos escolapios años recuerdo claramente verme sometida a una cierta presión, a la tierna edad de cinco años, al preguntarme una monja si quería más a mi padre ó a Dios. Hice como los gallegos y contesté con otra pregunta para conocer las preferencias del contrincante y del resto de párvulas, que eligieron al sumo hacedor sin mácula de duda. Entiendo que la cosa me produjo un cierto desasosiego ya que lo recuerdo claramente después de tantos años, y me produce una gran ternura mi “a los dos igual”, esbozado tímidamente mientras en mi interior no existía duda alguna. La atea recalcitrante ya empezaba a dar señales de vivir en mi interior.
Empezando con las contradicciones, mi primera comunión la hice en el Palacio del Arzobispado de Alcalá de Henares, cuna de Miguel de Cervantes, Manuel Azaña y mi hermano Andrés. Ahí es ná. Tenía siete añitos, poco más recuerdo. No volví a misa más que en un par de ocasiones, como casi todos. Lo último que recuerdo de aquella etapa, era un cierto miedo a que mi padre no alcanzará el prometido paraíso celestial por su notoria falta de fe.
A partir de ahí me documenté, leí y viajé, entrando en contacto con seres humanos musulmanes, hinduistas, budistas, ortodoxos, protestantes, etc. etc. y todo fue en vano. Parafraseando al gran Miguel Gila, si no creía en la mía, que era la verdadera…
Comencé entonces mi etapa agnóstica, que viene a ser el tiempo en que aún te da cierto apuro decir que eres atea y depravada. Medité, hice yoga, intenté interconectarme cósmicamente con mi yo etéreo e interno y nada de nada. Mi vida interior se reduce a los microorganismos que nos habitan.
Pero cuando llegó el gran momento que toda mujer mujer espera ansiosamente desde su nacimiento, volví a contradecirme y esta vez de modo ostentoso y estentóreo. Me casé por la iglesia. De blanco (roto). Con cienes de invitados y anillo con una fecha por dentro. Amén.
Decía Benedetti que se casó por la iglesia, no tanto por Dios padre omnipresente como por el pequeño Jesús entre ladrones, con quien siempre se sintió solidario. Algo de eso hay, algo de mi cultura cristiana, europea, occidental. Hay mil y una excusas y razones, personales, familiares y de otra índole; pero lo cierto es que cuando yo me casé, en el año de todos los fastos, 1992, la alternativa a la iglesia era el juzgado, en horario laboral y se te despachaba en diez minutos.
Llámame frívola, que lo fui, pero mi padre ateo me llevó al altar y mis arras fueron la Virgen de Covadonga y los doce reyes de Asturias. Mis invitados pudieron llegar de todas partes del país ya que era sábado, y cenamos en mi maravilloso pueblo de adopción, El Puerto de Santa María. Más tarde bauticé a mi hijo, con agua del Jordán por cierto, traída por mi madre de uno de sus múltiples viajes alrededor del mundo. Los abuelos fueron felices, por tanto yo también lo fui.
Ahora el susodicho apunta maneras similares a las mías. Es libre de pensar lo que quiera, ahora sé que no se es mejor persona por creer o no creer en espejismos.
Y el que esté libre de culpa… que tire la primera piedra. DIARIO Bahía de Cádiz