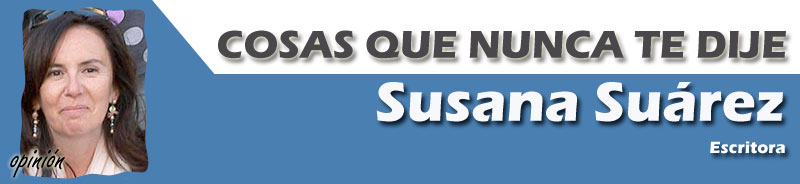Hace un par de años, siendo delegada en Cádiz de una ONGD de ámbito nacional, y ante una emergencia humanitaria en una zona de conflicto, traté de recabar fondos entre mis compañeros de trabajo. Esta ONGD es laica e independiente de cualquier opción partidista.
Una compañera de trabajo (no identificada, por supuesto) imagino que movida por una antipatía personal, levantó el rumor entre aquellos que consideró claramente de izquierdas, de que la organización a la que yo representaba era del Opus Dei. La intención torticera es clara. Su razonamiento también: esta tipa no me cae bien por las razones que sean y voy a fastidiarla. Pasó sin filtro de su cabeza a su boca. Para qué pensar o analizar sobre las consecuencias. No sé cuánta ayuda restó aquel comentario puesto que los rumores y los infundios son ataques desde la sombra, resultan muy difíciles de contrarrestar.
Cada céntimo de euro cuenta en la ayuda humanitaria, cada monedita de cobre que aquí desechamos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No me pongo trágica, sólo quiero que comprendan mi argumento. En situaciones de emergencia debida a conflictos o catástrofes naturales, hace falta absolutamente todo.
Me vinieron a la cabeza muchas imágenes e historias de compañeros de mi organización. Gente que trabaja allí, sobre el terreno, jugándose la vida y muchas otras cosas. Recordé que en Palestina, por poner un solo ejemplo, se trabajaba junto a la Media Luna Roja en ayudar a niños que habían perdido el habla por el horror. No tienen un problema físico que les impida hablar, simplemente no pueden.
Alguien a la que yo, como podía ser cualquier otro, no le resultaba agradable, decidió que era mejor hacer lo que sus tripas le pedían en aquel momento que tener la molestia de pararse a pensar tan siquiera un segundo. No es exagerado, constato una realidad que este fin de semana se ha puesto de manifiesto de manera exponencial.
Este viernes, mientras permanecían secuestrados cientos de personas en la sala Bataclan, mientras miles de parisinos vivían el más absoluto de los horrores; a la vez que muchos conteníamos la respiración en espera de noticias de amigos y familiares, las redes sociales, y en especial Twitter, se llenaban de comentarios repugnantes.
Sin distinción de raza, sexo ni estatus, anónimos y profesionales de la comunicación con miles de seguidores vomitaron, sin la más mínima concesión a la prudencia o a la humanidad, todo aquello que les reafirmaba en su auténtica, y nunca cuestionada, verdad.
A la vez que la Policía Nacional insistía en que no se difundieran rumores ni se caldeara el ambiente por motivos de seguridad (de todos es conocido donde se encuentran y jalean los yihadistas), en el mismo momento en que la sangre corría por las calles de París, la sinrazón produjo monstruos.
(Hastags como #PorteOuverte creadas por los parisinos para dar cobijo, en la larga y terrible noche, a aquellos que estuvieran lejos de casa o de sus hoteles, me reconciliaron en cierta medida con el poder que puede tener el buen uso de estas redes. Bravo por ellos).
Seguramente después de escribir con total impunidad las mayores barbaridades sin pensar por un segundo en las consecuencias, dormirían tranquilos el sueño que los demás no pudimos conciliar.
Los ciudadanos de París, el 14 de julio de 1789, nos abrieron la puerta de la libertad a costa de su propia sangre. La Asamblea Nacional francesa, surgida de los nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que los parisinos nos regalaron a todos; promulgó la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. En su artículo 10 la libertad de expresión aparece como derecho fundamental. No la enarboléis ahora, no sois dignos de ella.
La noche en que las sombras invadieron la Ciudad Luz, si la prudencia, el sentido común, la responsabilidad o la humanidad no pudieron, al menos la gratitud debería haberos frenado.
Miserables. DIARIO Bahía de Cádiz