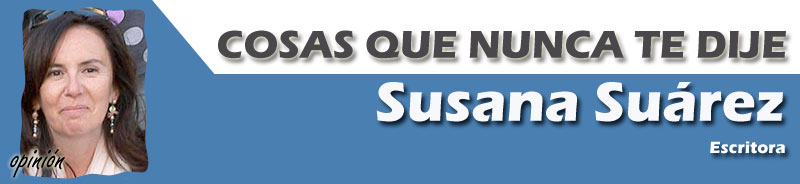“Juan Olmedo miró a los ojos de aquella mujer, que a
veces eran pardos, y a veces eran verdes, y siempre del
color de las tormentas, y en la mirada que le devolvieron
leyó que el único camino posible es avanzar, seguir
adelante, recorrer las vías de hierro hasta donde
empiezan a florecer las amapolas, imaginar un lugar al
que no lleguen los trenes, y encontrarlo, y detenerse al
borde del océano para aprender que si sopla por la
derecha, es poniente, y si sopla por la izquierda es
levante, y si viene de frente es sur, pero que todos borran
el camino de vuelta…”.
Este es un fragmento de una novela apasionante, intensa, arrolladora, ‘Los aires difíciles’, de Almudena Grandes.
En sus líneas vive latente un personaje más: la Bahía de Cádiz y esa suerte de realismo mágico que la autora encontró en el fatalismo congénito y cultural por el que organizamos nuestra vida en función del viento:
“Abren una ventana y el viento les dice si toca tender la ropa o salir a la playa; si es húmedo, cortante o seco; si conviene orear la casa o es mejor blindarla para que la arena no se esconda en los rincones, fastidie los electrodomésticos y chirríe en las baldosas”.
En literatura existen territorios mágicos, ubicaciones geográficas ficticias que implican una total libertad para el autor, creando inmejorablemente las condiciones necesarias para el desarrollo de sus personajes y su historia. El Macondo de García Márquez, la Comala de Juan Rulfo; el Condado de Yoknapatawpha de Faulkner o la Celama de nuestro más cercano Luis Mateo Díaz, son algunos ejemplos.
Más allá de estos espacios imaginarios, hay escritores inspirados por ciudades reales. Galdós y Madrid, la Barcelona de Marsé, Cortázar y Paris; la Praga opresiva de Kafka o el Dublín de Joyce, nunca serán las mismas después de haber sido reinventadas por ellos.
Y más allá aún de todos ellos, está Cádiz, el sur del Sur, el único territorio real y ficticio al mismo tiempo, donde los vientos borran el camino de vuelta. Donde aprovechamos el tiempo perdiéndolo, en un concepto distinto de su transcurso, donde aún perdura ese ritual del paseo que no va a ninguna parte.
Es difícil explicar sin caer en tópicos y lugares comunes lo que hace de esta Bahía un espacio suspendido entre la crudeza del paro, la falta de oportunidades, la desidia y la actitud vitalista de sus habitantes.
El amor a la vida a pesar de todo…
El amor a la calma, la tertulia sin fin, los amigos que forman esa familia que nos salva del naufragio, las escapadas apresuradas de los viernes por la noche que anticipan el tiempo libre del fin de semana; y el reírnos agridulcemente de nosotros mismos, sano deporte local cuyos exponentes máximos son el carnaval y el cadismo (que no sadismo).
En mi tierra asturiana hay un viento otoñal al que llamamos “Aire de castañas”. Es un viento procedente del sudoeste, un viento cálido que impide la lluvia y, en mi fértil imaginación, procedente de un lugar donde no existía ese cielo gris y plomizo del Norte.
Pero al Suroeste no me trajo ese viento, me trajo el viento del Norte, un soplo frío que a diferencia de los templados, posee un mayor empuje debido a la gran densidad del aire que desplaza.
El viento del Norte, aliado del Poniente, me buscó un sitio en el que las vidas de las personas como esos aires difíciles que soplan bonancibles o borrascosos en la costa atlántica, se agitan al dictado de un destino inhóspito, pero ellos afirman su voluntad de encauzarlo a su favor.
Era cierto, Almudena, los vientos borraron mi camino de vuelta. DIARIO Bahía de Cádiz