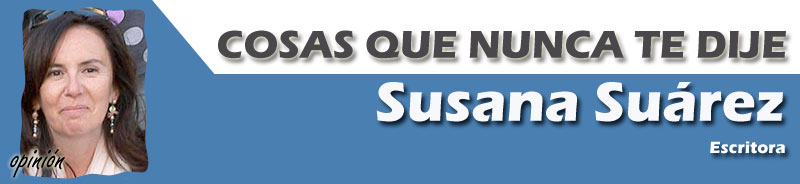De entre los recuerdos almacenados de los que no somos conscientes, hay algunos que ya nunca afloraran, nada los disparará ante nuestros ojos. Gente que conocimos, situaciones que vivimos y que nunca volveremos a recordar por una cuestión de espacio en el disco duro. Pero están ahí. Nos acechan. Cada mes de diciembre despierta unos cuantos, y a mí hay dos en concreto que me vapulean sin querer.
Sí amigos lectores, cuando menos me lo espero, sin motivo ni razón aparente, gruesos lagrimones ruedan por mis mejillas. Es poner ese artefacto del demonio que preside nuestro hogar, véase la TV plana y surraun con HD multifunsion, y empezar a verla en blanco y negro con niebla y echar de menos a papá y mamá. De nuevo vuelvo a querer redactar la carta a los Reyes Magos y a salir a la calle a ver lucecitas y belenes. Todo por la culpita de la sidra champán El Gaitero (famosa en el mundo entero) y el puñetero turrón El Almendro y toda esa gente volviendo a casa por Navidad. ¡Ay!
Porque no había nada como volver a casa por Navidad. Nada como coger el tren, el avión o lo que tocase aquel año, llegar a la estación o al aeropuerto y ver a mi padre esperando. Siempre. A veces le acompañaba uno de mis hermanos pequeños o los dos. Mi madre se quedaba en casa ultimando detalles, arreglándose y arreglándolo todo para que cuando sonara el timbre o sintiera el coche entrando en el jardín, salir a abrazarnos. Ese abrazo era la vuelta al hogar. Ya estaba en casa.
En Nochebuena teníamos que vestirnos adecuadamente para la cena más importante del año. Se cenaba en el salón que acogía la biblioteca y que el resto del año era poco transitado. Entonces teníamos “salita” y el salón sólo se utilizaba para ocasiones especiales y para recibir a las visitas.
El menú siempre constaba de una sopa de pescado, en la que mi madre invertía toda la tarde, como primer plato. Las variantes del segundo eran besugo al horno o cordero. Entremeses, con jamón de pata sucia como elemento fundamental, y surtido navideño para el postre. Su champán francés cuando ya cumplimos una edad, y café. En mi casa siempre café. No eres un Suárez de bien si no te gusta el café.
Pero mientras fuimos pequeños, mi padre, acérrimo enemigo del alcohol, nos permitía compartir entre los seis que éramos de familia, una sola botella de sidra achampanada El Gaitero (famosa en el mundo entero, insisto) con gran gozo y algarabía por nuestra parte.
Ahora, madre de familia y con más años que Matusalén, escucho el sonido de las gaitas que siempre acompañan al anuncio de la mencionada sidra con burbujas y automáticamente se me llenan los ojos de lágrimas.
Ahora, en estas fechas, procuro no coger aviones ni trenes, porque sé que en el aeropuerto o la estación de llegada no estará mi padre esperándome. Ya no hay vuelta a casa. DIARIO Bahía de Cádiz