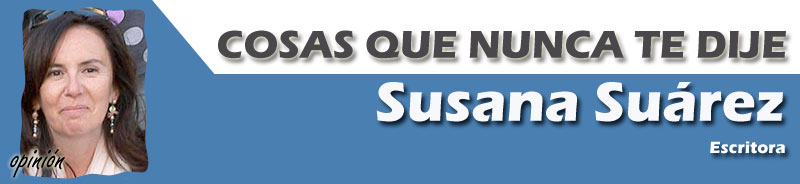Ella dibujaba desde que era muy pequeña, desde el momento en que sus manos pudieron sujetar el pincel. Pintaba a todas horas buscando las pinceladas, los trazos, los colores que expresaran todo lo que llevaba dentro. Buscaba en su paleta una manera de explicar el mundo.
Durante toda su vida estudió y admiró a los demás pintores, pasaba horas ante la oscuridad con que Caravaggio se adentraba en el claroscuro, admirada ante la destreza y agilidad del pincel Goya o la habilidad con que Velázquez mezclaba unos pocos colores para conseguir expresar tanto. Siglos de oro de la pintura, museos repletos de obras que la conmovían como ninguna otra cosa.
Picasso le mostró otra manera de pintar, los impresionistas y expresionistas dieron un vuelco a lo preestablecido y le proporcionaron más caminos para experimentar. Cientos de pintores, sus obras y sus historias la acompañaban siempre. Los admiraba y les agradecía toda aquella belleza.
Lo que no sabía explicar era en qué consistía aquel escalofrío que la recorría ante determinadas obras. Algunas de ejecución impecable no le decían nada y sin embargo otras, al margen de la depurada técnica, removían miles de sensaciones. No había lógica aplicable para explicar lo que sintió ante ‘El Grito’ de Munch, ‘El Beso’ de Klimt o el ‘Guernica’ de Picasso, por citar algunas de tantas.
Sin recordar muy bien cómo, en uno de sus paseos rutinarios se topó con una pequeña galería en la que exponía su obra un pintor desconocido para el gran público. Al contemplar aquellos cuadros volvió a sentir y reconocer aquella sensación que la asaltaba ante la pincelada exacta, el giro inesperado, el fondo y la forma. Pero sobre todo y por encima de todo, sintió un pellizco. Un arañazo en los adentros difícil de explicar.
Y sin recordar muy bien cómo, le conoció. Fue tal la afinidad que decidieron sacar tiempo para pintar juntos. Mezclaron colores y se inventaron mundos. Pintaron de verdad y de mentira, y él conseguía teñir de azul la gama de grises de los paisajes de ella. En muchas ocasiones se les desordenaban los pinceles y los lienzos y se reían. Siempre se reían.
A su común pasión por la pintura se sumaban interminables charlas sobre música, cine o literatura. Siempre les quedaba algo por contar: una nueva película, un libro inesperado o el descubrimiento feliz de otro pintor. Sus manos conseguían con esfuerzo realizar retratos, paisajes y bodegones. Las de él eran una prolongación de los pinceles y los lápices con que dibujaba. Ambos celebraban sinceramente las obras del otro, aunque supiera que nunca podría llegar a pintar como él.
Sin embargo, consiguió realizar un retrato menudo y hermoso por el que fue invitada a formar parte de una exposición. Llovieron las felicitaciones, se sintió feliz y lo celebró; como siempre que la vida le daba motivos para celebrar. Lo que fuera, cualquier cosa, cualquier día. Lo celebró con su hijo, con su amor, con sus amigos. Con todos aquellos que conocían la pasión que ella sentía por lo que hacía.
Pero dentro de su felicidad no pudo evitar recordar melancólica todos aquellos colores, el empleo de la luz y las sombras, el azul añil del cielo o el color chocolate de los sueños con que pintaba él. Y supo que tal vez, también ella era capaz de producir el prodigio de aquel arañazo en los adentros difícil de explicar. El pintor lo sabía.
Por eso sintió que quería pintar un cuadro sólo para él. Aquí lo tienes. DIARIO Bahía de Cádiz