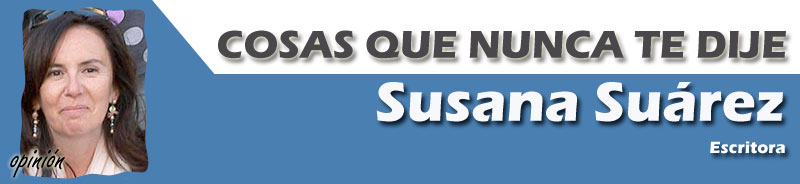Días atrás recibí la enésima llamada de un conocido preguntándome sobre la posibilidad de encontrar una ayuda o paguita para su vástago. Siempre hay un vecino que cuenta, que tiene, que ha salido una ayuda, un subsidio, una pensión…
El caso que nos ocupa es el de un hombre de cuarenta y cinco años, completamente sano y que ha trabajado ocasionalmente contratado por algún pariente. No tiene ninguna formación y siempre ha vivido con sus padres, que ahora ya mayores entienden que debería procurarle el estado una paga por cuidarlos. No son dependientes, sólo son mayores.
Cada vez que recibo una llamada de este tipo recuerdo dos cosas: a mi amigo Abubaker y una película llamada “La Gran Seducción”.
Conocí a Abubaker en Londres donde aprendía el idioma durante un año con el fin de acceder a la universidad en aquel país y cursar allí sus estudios superiores. Era de una pequeña isla del Golfo Pérsico asentada, literalmente, sobre una inmensa bolsa de petróleo. El mero hecho de haber nacido allí te incluía entre los ricos de la tierra. Manejaba libras esterlinas la criatura con un desahogo y una naturalidad envidiable. Era rico desde siempre y seguiría siendo rico para siempre. Aun así, aunque con todas las facilidades que en el mundo han sido, con la misma naturalidad con la que aceptaba que su futuro siempre había estado resuelto, aceptaba que tenía que formarse para labrarse un futuro profesional. Y trabajar.
“La Gran Seducción” es una historia sobre la pequeña isla de Ste. Marie-La Mauderne, al norte de Quebec, donde los hombres solían dedicar sus días de trabajo a la pesca que habría de alimentar al país entero. Esos hombres no eran ricos, pero se sentían orgullosos de ganarse el pan para alimentar a sus familias y su comunidad. Pero en los últimos tiempos, con el agotamiento de las reservas de peces, Ste. Marie-La Mauderne se estaba muriendo. Los pescadores se ven obligados a depender de lo que califican como “la caridad estatal” (que no es otra cosa que el cobro del desempleo) y muchas familias empiezan a emigrar. Nadie se siente feliz aceptando dádivas: lo que quieren es trabajo.
Cada mes, el día que les toca recibir el dinero de la seguridad social, los pescadores emprenden la triste caminata desde el puerto hasta el correo, donde la encargada les entrega los cheques a todos. Luego, lenta y desganadamente, todos se dirigen al banco, para cambiar los cheques por efectivo. La única posibilidad que tiene el pequeño pueblo de sobrevivir es que se instale en su terreno una fábrica que les dé trabajo. Para conseguirlo necesitan tener un médico permanente.
Con malas artes consiguen un médico, al que engañan para que permanezca en el pueblo hasta que a su vez consigan engañar a la empresa para que se instale allí. El médico es un vividor con pocos escrúpulos que poco a poco parece ir tomando afecto al lugar y a su gente.
La historia está sustentada sobre la verdad y la mentira. El pueblo trata de seducir al doctor con mentiras y aparentemente él no miente cuando trata de irse de allí y volver a su cómoda vida en la ciudad. Pero lo que quiere y busca es lo que el pequeño pueblo es en realidad, una comunidad que se mantiene unida para conquistar el derecho de vivir con dignidad.
Casi al final de la película y tras haberse descubierto todo el engaño, el alcalde que ya no tiene nada que perder trata de justificar ante empresa y el joven médico el engaño al que todos los habitantes del pueblo los han sometido, explicándoles cómo se sienten cada vez que tienen que recoger el cheque mensual.
“La mejor manera de matar poco a poco a un hombre es pagándole para que no trabaje”, les dice.
Drástico tal vez, pero da que pensar. DIARIO Bahía de Cádiz