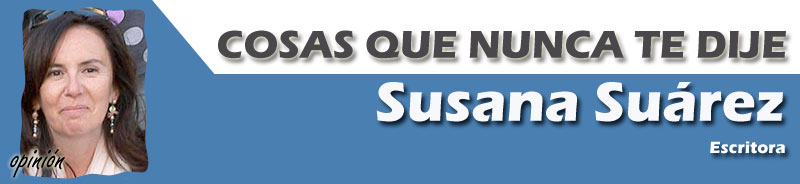Tengo un problema severo conmigo misma en las horas tempranas de la mañana. Hasta que me tomo un café soy muy parecida a la niña del exorcista y odio a la humanidad entera. Esto debe venir motivado por mi tensión baja y la desazón que me produce madrugar, haya dormido las horas que haya dormido. No me aguanto ni aguanto a nadie hasta que el primer café me calienta el estómago y el ánimo.
En la medida de lo posible, evito reuniones y citas antes de las 10.00 horas a.m. por seguridad y porque a lo mejor no llego. Jamás llego tarde, siempre que se haya rebasado la hora crítica. Debo de tener anulada la voluntad y lo que es peor, no tengo filtros cívicos en esas horas tempranas. No conviene hablarme. Por tu bien te lo digo.
Incluso he llegado a optimizar el tema y si tengo que echar una bronca o tratar con alguien desagradable, lo hago antes del café que me devuelve a mi estado de buen rollo, paz y amor. Gran máxima la de “conócete a ti mismo” y por ende, tu propio mecanismo.
El sábado pasado, ante una inexplicable falta de café en casa, me vi forzada a desayunar en la calle. Mi adolescente retoño me acompañó hacia las 11.30 horas a.m. (era sábado, recuerden) a la plaza del Ayuntamiento o plaza de San Juan de Dios, que viene a ser lo mismo y así respetamos la conocida tradición local de llamar a todos los sitios por varios nombres diferentes (esto es Cádiz y aquí hay que…).
Hallábase la plaza concurrida por locales y foráneos, no en vano había dos trasatlánticos o cruceros en el Puerto. Nos sentamos en una terraza aprovechando el buen tiempo y compartimos espacio con un buen número de guiris, provenientes en su mayor parte de Alemania, dedujimos por su suave y cantarín acento. Por supuesto, ellos ya estaban con el almuerzo mientras nosotros degustábamos café, cola-cao y pan con aceite y tomate.
Se acercó un señor mayor y empezó a cantar. En realidad no cantaba, mascullaba alguna copla. Vestía pantalones y camisa vaqueros. Delgado y alto con el pelo blanco. Limpio, muy limpio. Su aspecto estaba fuera de lugar en aquel escenario. Era chocante que fuera después mesa por mesa a pedir. Con una mano sostenía la otra, que inútilmente intentaba recaudar unos pocos euros. Posiblemente algún accidente vascular le había sumido en aquel estado.
Ni uno sólo de los turistas hizo tan siquiera el ademán de buscar un céntimo de euro. De acuerdo, hasta ahí de acuerdo; pero tan siquiera le miraban o interrumpían su conversación cuando se acercaba a ellos. Era invisible. No se tomaban la molestia de decirle que no. Le dejaban con la mano torpemente extendida, hasta que pasado un tiempo prudente entendía y se dirigía a otra mesa.
Seguramente el café ingerido no había terminado su proceso digestivo y aún mis neuronas se hallaban haciendo sinapsis libres y primitivas, sin órdenes de la parte del cerebro que rige las habilidades sociales, e impide que andemos por ahí dándonos mamporros a la mínima de cambio. Quizá se me vino a la mente la miseria que hubieron de soportar nuestros mayores en la cruel época que les tocó vivir. La de verdad, y no esta crisis de juguete que fabricamos y padecemos los niñatos nacidos en los sesenta y criados en la abundancia. Quizá me salió el “orgullo español” que tanto nos critican los anglosajones cuando nos representan con la cabeza alta en sus caricaturas.
El caso es que me levanté, le llamé y le di dinero. En alto, y en ese inglés casi olvidado que me sale a la perfección sólo cuando me cabreo, les pedí disculpas en su nombre; explicándoles que en España tenemos la tonta costumbre de mirar a los demás seres humanos a la cara y que tal vez por eso el hombre estaba desconcertado y no acertaba a saber si les estaba molestando.
Me senté e instantáneamente me arrepentí. Me avergoncé de mi salida de tono, de mi pose de Agustina de Aragón, de dar lecciones a nadie. No me gusta hablar con las tripas, nunca me ha gustado, pero cuando me atreví a alzar la mirada me encontré con los ojos de mi hijo. Con esos rasgados, españoles, ojos negros:
-Mami, eres la mejor –me dijo. DIARIO Bahía de Cádiz